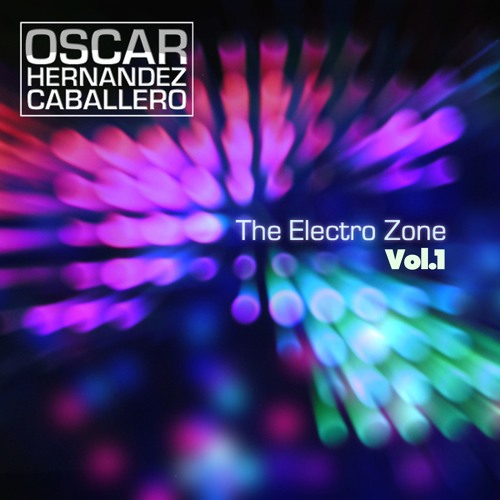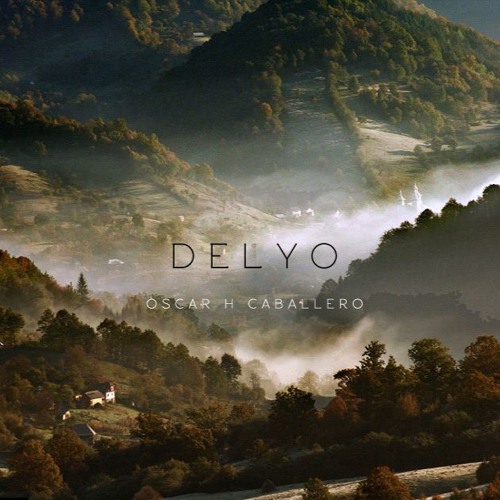LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
He ahí el drama de este tiempo. Nuestro drama.

La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra,​ fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.
Consecuencias de la guerra
Las secuelas más visibles de la guerra fueron la desaparición de cuatro imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Numerosas naciones recuperaron su independencia y otras nuevas se crearon. Cuatro dinastías, y con ellas sus aristocracias, cayeron como consecuencia directa de la guerra: los Romanov, los Osmanlí, los Hohenzollern y los Habsburgo.
|
Cambios territoriales |
|
Detonante del conflicto
El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio "Joven Bosnia", ligado al grupo nacionalista “Mano negra”, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austro-húngara después de la muerte de su primo, Rodolfo de Habsburgo (en 1889) y de su padre Carlos Luis de Austria (en 1896). Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra Mundial.
Tratados de paz
Tras el conflicto, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como “La Paz de París” (1919-1920).
Tratado de Versalles: Firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El imperio fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. Este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial.
Tratado de Saint-Germain-en-Laye: Firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. En este tratado se establecía el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, el imperio Austrohúngaro, y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán. Sèvres: Firmado el 10 de agosto de 1920 entre el imperio otomano y los aliados (a excepción de Rusia y Estados Unidos). El Tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Constantinopla y parte de Asia Menor. Trianon: Acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia.
Tratado de Neuilly-sur-Seine: El Tratado de Neuilly-sur-Seine fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine (Francia) entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo Reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo.
La Gran Guerra
Ahora, cuando conmemoramos el primer centenario de la Gran Guerra, un cataclismo de dimensiones apocalípticas que llevó a que las principales economías de Europa Occidental no volviesen a situarse en los niveles previos a 1914 hasta mediados de la década de los setenta, tras seis décadas consecutivas de decadencia, convendría releer aquel famoso prólogo de Keynes a su libro Las consecuencias económicas de la paz. Allí donde explicaba que, apenas unos pocos meses antes del inicio de la primera masacre global de la historia de la Humanidad, un habitante de Londres podía pedir por teléfono, mientras bebía su té matutino en la cama, diferentes productos de consumo de todo el planeta, en la cantidad que considerase adecuada, y esperar que se los sirvieran con puntualidad en la puerta de su casa. Como hoy. Y que, también como hoy, el mismo habitante de Londres igual podía, y a través de un cable intercontinental de comunicaciones sumergido bajo el mar, arriesgar su riqueza personal en mil empresas por acciones de cualquier rincón del mundo. Del mismo modo que, si le apetecía, estaba a su alcance abandonar su país para desplazarse a otros muchos sin necesidad de pasaporte ninguno ni de tampoco someterse a mayores molestias aduaneras.
Luego, una vez en el extranjero, nada le impediría, continuaba Keynes, "enviar a su criado a la oficina cercana de un banco para proveerse de los metales preciosos que le pareciesen oportunos". Pero lo más importante de todo era que aquel confiado británico de la época de la primera globalización consideraba en su fuero interno que tal estado de cosas formaba parte de la normalidad más absoluta, previsible y permanente en el tiempo. Añade Keynes a ese respecto: "Las rivalidades raciales y culturales, los monopolios, restricciones y exclusión, que habrían de representar el papel de serpiente en ese paraíso, eran poco más que distracciones de su periódico, y apenas parecían ejercer influencia alguna en el curso ordinario de la vida social". Hoy, cien años después de la Gran Matanza, hay muchas definiciones académicas y más o menos canónicas de la globalización, el fenómeno determinante de nuestro presente histórico, pero todas ellas coinciden en compartir la premisa de que, aquí y ahora, las finanzas internacionales se han vuelto tan interdependientes y tan vinculadas con el comercio y la industria también transnacionales que el poder político y militar en realidad no pueden hacer nada, salvo someterse, quieran o no, a sus benéficos dictados para todos. Exactamente lo mismo que pensaba nuestro satisfecho cosmopolita británico en 1913.
Año, 1913, en el que Alemania era el principal cliente de Rusia, Italia y el Imperio Austrohúngaro. A su vez, Gran Bretaña tenía como segundo destino mundial de sus exportaciones industriales a Alemania. En cuanto a Francia, también Alemania suponía uno de sus principales mercados de exportación, en concreto el tercero. El Imperio Austrohúngaro poseía por su parte como principal proveedor a Alemania, al igual que Italia. Pero ni el comercio común, ni las inversiones, ni las finanzas, ni las relaciones industriales mutuas impidieron que, solo unos pocos meses después, millones de habitantes de todos estos países se lanzaran a matarse entre sí con saña y medios de tecnológicos de destrucción masiva nunca antes registrados en los anales. Nuestras élites dirigentes, dominadas ahora por economistas ignorantes de todo lo que no sean números y presentaciones de Power Point, asépticos gestores empresariales y tecnócratas huérfanos de cualquier formación humanística, simplemente desconocen la historia de Europa.
Temas relacionados:
la primera guerra mundial
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.