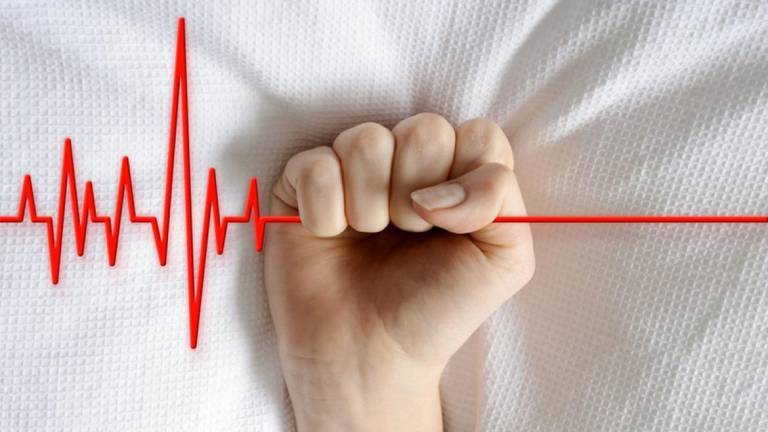Los partidos políticos empiezan a incluir en sus programas propuestas sobre la muerte digna, un tema que vuelve a estar sobre la mesa de la sociedad en España. El asunto de la eutanasia es un tema, más que médico, fundamentalmente filosófico y teológico. El Derecho y la ética tiene mucho que decir.
La palabra eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Hoy día se entiende por eutanasia el procurar la muerte sin dolor a alguien que sufre, lo cual puede implicar tanto la muerte de un recién nacido deficiente, como ayudar al suicidio, como suprimir la vida de un anciano, como la interrupción de un tratamiento especialmente agobiante y doloroso, etc. Se entiende vulgarmente por eutanasia el homicidio por compasión. Es importante tener claro que la eutanasia, según se acepta actualmente, es procurar la muerte de alguien sea de forma directa o indirecta, activamente o de forma pasiva -por omisión-. En la eutanasia, consciente y deliberadamente, se procura la muerte a alguien, por acción o por omisión, con finalidades variadas: evitar el dolor del enfermo, evitar el sufrimiento y la carga a los familiares, evitar determinadas incapacidades…
Es eutanasia voluntaria si se realiza a petición del paciente, también llamada suicidio asistido; y no voluntaria si es sin la petición explícita del sujeto; e involuntaria, si es en contra de su voluntad. Algunos llaman autotanasia al suicidio. También se habla de eutanasia activa y pasiva, directa e indirecta. Pero, para no inducir a error, es preferible utilizar exclusivamente la definición de eutanasia más arriba referida.
Es importante tener claro que la eutanasia, según se acepta actualmente, es procurar la muerte de alguien sea de forma directa o indirecta, activamente o de forma pasiva -por omisión-
La distanasia equivale al ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, es decir, el intento de retrasar la muerte todo lo posible, a costa de grandes sufrimientos. En la distansaia se emplearían medios extraordinarios, desproporcionados, para alargar la vida del paciente.
La vida de toda persona da comienzo en el instante de la fecundación, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo. Se instaura una cascada de acontecimientos biológicos que terminan en el momento de la muerte, sea o no de forma violenta. La muerte es otro instante, especular con respecto al primero, que tampoco se puede medir, no es cuantificable. Es un acontecimiento puntual de la biografía del individuo. No hablamos de la trascendencia de la vida, más allá de la muerte. Nos referimos concretamente al aspecto biológico. La vida es un dinamismo continuo que, como una cascada de acontecimientos, va sucediéndose en su devenir de forma suave, fluida, persistente.
El hombre se encuentra en la vida, con la vida, con algo que es su propio ser y existir, que está recibiendo de forma continuada. No la ha pedido. Se trata de una donación que recibe, que acoge sin más, continuamente, en su ser. Es una donación permanente. El don viene a ser generación -paternidad, maternidad-, y con la donación hay una aceptación, una acogida, que es la filiación. El hombre es hijo siempre, ahí está su raíz más profunda. Por lo tanto, el suicidio y el homicidio tratan de anular el sentido de filiación propio y de los demás, eliminando esa donación. Con ello se trata de eliminar ese don íntimo que hace ser hijo al hombre.
El hombre se encuentra en la vida, con la vida, con algo que es su propio ser y existir, que está recibiendo de forma continuada. No la ha pedido. Se trata de una donación que recibe, que acoge sin más, continuamente, en su ser
Y el hombre es libre, y en virtud de esa libertad su tendencia es hacia el bien. Lo natural es la elección del bien, de lo bueno. La opción por el suicidio, aun cuando se vea como algo bueno, lleva en sí una gran contradicción: sin vida no hay libertad. La vida lleva implícito el bien de la libertad.
Ligados a los dos aspectos esenciales de generación y filiación, existen en el hombre, como en todos los animales, dos fuertes instintos: el de la propia conservación y el de la conservación de la especie; los dos con un sustrato biológico muy determinado, incluso a nivel neurológico.
Pues bien, la Medicina surgió como actividad al servicio del hombre, para curar, para aliviar, para proteger la vida. Precisamente, en el siglo IV a. C. se forjó el Juramento Hipocrático, por el que, entre otras cosas, el médico se compromete a no administrar venenos ni aun cuando lo pida el sujeto ni a abortar; por lo tanto, el médico ha de conservar la vida del individuo y preservar la procreación. La Medicina, pues, por propia definición, ha de estar al servicio de la vida. Los actos suicidas y homicidas no son actos médicos.
La Medicina surgió como actividad al servicio del hombre, para curar, para aliviar, para proteger la vida, por propia definición, ha de estar al servicio de la vida. Los actos suicidas y homicidas no son actos médicos
La vida en sí se acompaña de una serie de circunstancias, que no son la vida, pero que la hacen de mejor o peor calidad: circunstancias familiares, sociales, económicas, culturales, sanitarias, etc. Por eso, una vida de mala calidad no mejora eliminándola, sino mejorando las circunstancias que le acompañan.
La vida del hombre siempre va acompañada de sufrimiento, de dolor, de enfermedades, de limitaciones de todo tipo. Es algo que no puede olvidarse. Pero también la vida tiene sus alegrías. Si las circunstancias son adversas, no se soluciona el problema eliminando la vida, sino mejorando aquéllas: buscando un sentido a la propia vida, y por otra parte, ayudando al prójimo en su dolor. Esa es la verdadera compasión. La compasión no mata. La compasión es “padecer con” el ser humano que sufre.
El moribundo, aparte del miedo a la muerte, tiene una serie de temores: el miedo al dolor y al sufrimiento, a la soledad, a que la vida no haya tenido sentido. En otros casos, el enfermo no es consciente, por ejemplo, en una situación de coma. Ante estas situaciones, cabe tener tres actitudes: o considerar que el paciente no es humano o no completamente humano -y todo ser humano vivo es una persona-; o considerar que esa vida es de ínfima calidad, y la muerte se hace necesaria y deseable; o considerar que toda vida humana es digna de respeto, independientemente de las circunstancias que la acompañen.
Si las circunstancias son adversas, no se soluciona el problema eliminando la vida, sino mejorando aquéllas: buscando un sentido a la propia vida, y por otra parte, ayudando al prójimo en su dolor
La Medicina Paliativa es un área de la Medicina desarrollada en muchos hospitales. Es la alternativa a la distanasia, al encarnizamiento terapéutico. La Medicina Paliativa ve en el enfermo terminal a una persona a la que hay que mejorar su calidad de vida, atendiendo a lo que precisa: necesidades físicas, psíquicas, sociales, morales, espirituales, familiares; y al mismo tiempo, se da apoyo a la familia del enfermo. Las áreas de Medicina Palitativa de los hospitales estudian de forma personalizada al enfermo, tratando de valorar su dolor, la posible ansiedad, agitación, síntomas neurológicos, cardiocirculatorios, cutáneos, digestivos, etc. Y se establece un tratamiento del vómito, del insomnio, del dolor, etc., junto con otras medidas psicológicas, de acompañamiento, etc. No se trata de medidas extraordinarias, sino totalmente normales, que van a hacer más llevadero el último tramo de la vida.
El asunto de la eutanasia es un tema, más que médico, fundamentalmente filosófico y teológico. Y el Derecho tiene mucho que decir, pues ha de regular las actuaciones de los hombres. El hecho de que una persona vaya a morir pronto no es razón para matarla. Además, como manifiesta el dicho popular: “mientras hay vida hay esperanza”.