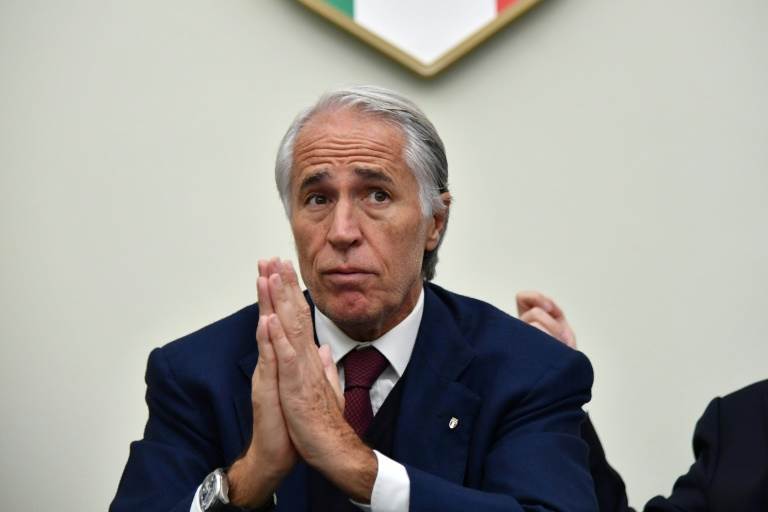Violencia y exclusión social

El crecimiento desproporcionado de la violencia urbana en nuestro país, con todas sus manifestaciones, no es más que el producto de una creciente EXCLUSIÓN SOCIAL producida por el cambio de paradigma político y económico que impulsa en nuestro país, desde hace más de veinte años, el neoliberalismo.
Nelia Tello y Edgar Morín señalan en un artículo de su autoría que vivimos en una realidad que muchos perciben como una amenaza constante. La inseguridad, la violencia, el miedo han retornado a la vida cotidiana como si aquellos sonados pactos de la humanidad, en lo que se cedió libertad a cambio de seguridad nunca hubiesen existido. La complejidad de la modernidad para unos, posmodernidad para otros, entrevera diversas tramas socioeconómicas y políticas en un mismo espacio produciendo un mosaico de situaciones que enfrentamos diariamente como amenazas.
Pareciera que estas percepciones se han multiplicado y que el derrumbe de las certidumbres ofrecidas por el discurso dominante hiciera a un lado la posibilidad de construir un mundo seguro para la ciudadanía. Así, transitamos entre grandes y pequeñas preocupaciones que nos mantienen en un constante estado de alerta: de la poca estabilidad en el empleo, los riesgos naturales, la violencia en las calles y hasta la intrafamiliar, o el riesgo en nuestro país de morir al caminando inocentemente por una calle, de los daños colaterales del narcotráfico en la violencia urbana, contra el peatón en el transporte urbano y hasta en la propia residencia.
Hemos llegado al punto de que no existe casa alguna que no se encuentre fuertemente enrejada y con otros implementos de seguridad, que conduzcamos nuestros automóviles con los mecanismos de seguridad activados, que no transitamos por ciertas áreas de las ciudades. Ya no confiamos de taxistas formales o informales, hasta de conductores de buses, el tráfico vehicular se ha convertido en cierta forma en una trampa de muerte. Y seguimos pensando que Costa Rica es un país de alta civilidad, y por ello el Estado no invierte en seguridad ciudadana, a través más policías y agentes de tránsito. Nada más lejano de la realidad.
Para entender el fenómeno es indispensable conocer lo que se entiende la exclusión social, como la acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes. Esta noción también implica asumir que la exclusión social se genera a través de procesos que se dan en el tiempo y que producen un deterioro de las condiciones de vida de personas o grupos determinados. Estos procesos aluden a diferentes aspectos de la vida de los sujetos: sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y culturales que involucran los procesos de exclusión.
La dimensión económica de la exclusión refiere a la relación existente entre los sujetos y el sistema económico en general. Uno de los vínculos más significativos en este ámbito es el que se establece a través del mercado de trabajo. Ello porque, el vínculo laboral constituye tanto una fuente de ingreso para los sujetos y de sus familias como también un espacio de pertenencia social y una fuente de status. El debilitamiento de este vínculo y /o su ruptura se puede dar porque los sujetos se encuentran desempleados y/o, por que enfrentan malas condiciones de empleo (informalidad, bajas remuneraciones, desprotección social, etc.). Estas condiciones están determinadas en gran parte por el nivel educacional.
Otra fuente de integración (o exclusión) al sistema económico lo presenta la capacidad económica de los sujetos y sus familias, la que es determinada por la tenencia de activos económicos (ingresos, capacidad de endeudamiento, capacidad de ahorro y/o la propiedad de bienes). La inexistencia de este tipo de recursos junto al desempleo y la precariedad laboral llevan a que los grupos más pobres se alejen de los centros de recursos y oportunidades que permiten una trayectoria de movilidad social. Estas condiciones de exclusión económica pueden ser reducidas o incluso revertidas por la acción del Estado.
Por otra parte, la dimensión social de la exclusión alude a los lazos existentes entre los sujetos y la sociedad. En condiciones de exclusión hay un aislamiento entre los sujetos y otros grupos sociales producto de la ineficacia que presentan las instituciones de socialización para integrarlos.
La literatura especializada considera a la familia, a la escuela y sistema educativo y al barrio como los principales sistemas sociales que deben integrar a los sujetos al resto de la sociedad. En condiciones de marginalidad ni las familias ni las escuelas tienen capacidad de integrar a los sujetos, agudizándose la marginación y el aislamiento. Por ello, el tipo de socialización que las familias ofrecen, los tipos de vínculos que existen en el vecindario; el tipo de socialización y los recursos que ofrecen las escuelas permiten establecer cuál es el grado o nivel de integración de los sujetos a la sociedad o cuán alejados se encuentran de ella. En territorios desaventajados, y cuando las familias y las escuelas no cumplen con su función de integración social, los vínculos comunitarios se constituyen en una barrera frente al delito, en un mecanismo de control social informal y de contención de los conflictos.
Por último, la dimensión cultural de la exclusión, apunta a la integración de individuos y de grupos a los mapas normativos y valores socialmente vigentes. En determinados sectores poblacionales, las dinámicas sociales y sus significados adquieren variaciones respecto de aquellas conductas y prácticas establecidas socialmente. La marginación de ciertos espacios de intercambio y socialización, y la inclusión en otros con características opuestas, configura un núcleo alternativo de valores, de patrones de conducta, códigos sociales e incluso una ética que puede contravenir las concepciones del resto de la sociedad. En territorios marginalizados la comunidad acepta y desarrolla una forma de organización diferente, que actúa como mecanismo de salida a los problemas que se deben enfrentan. El desarrollo de economías ilegales es incluso justificado por el resto de la comunidad y el vecindario. Así, por lo general, las relaciones que se establecen con los sujetos y familias involucradas en ellas, son de amistad o de indiferencia, pero no existen sanciones valóricas o normativas sobre ellos.
En las últimas décadas, Costa Rica ha sufrido profundas transformaciones económicas y sociales que han acentuado los procesos de segregación espacial y la formación de sectores marginales empobrecidos y excluidos. Ellos concentran una serie de desventajas sociales y económicas y que enfrentan un significativo nivel de violencia urbana.
Desde 2000 el tráfico de drogas se ha convertido en un tema de preocupación pública Este tipo de delincuencia ha hecho reaparecer en la agenda pública (aunque solamente de palabra, muy poco con acciones efectivas) la necesidad de abordar con urgencia las precarias condiciones de vida que enfrentan los vecinos. La tarea de la teoría social es comprender la violencia como un fenómeno social, entre los demás, y es necesario situarla en la unidad del funcionamiento de la sociedad, ver sus funciones en el sistema, la violencia es lo inconceptualizable, lo imprevisible, desde este punto de vista la violencia es lo no social, la “anomia” o lo social sin regla, es la pura negación del orden.
La violencia urbana como su nombre lo indica es la que ocurre en la ciudad, ella no distingue clase social, sexo, raza o religión, puede ser violenta la persona que viva en una urbanización residencial como el que vive en un asentamiento humano informal, en la violencia urbana no se puede dejar de lado la premeditación y alevosía con la que las personas actúan o cometen una infracción a la ley, con una clara y abierta predisposición a la agresión física como verbal, provocando que la resolución de los conflictos sean más difíciles y dejen heridos o muertos en el proceso.
La seguridad pública percibida por la comunidad, como la posibilidad de «vivir con tranquilidad”, «de poder pensar al salir de casa y que en la noche regresaremos todos con bien», «de no estar con el Dios mío en la boca», no ha aumentado en los últimos años. Lo cual no es afectado, por las estadísticas que se modifican, esto es, cambia el delito que se comete con mayor frecuencia, pero la sensación de inseguridad continúa y se normaliza, aceptándola como algo irremediable. A veces la percepción de inseguridad aumenta y entonces, se hace necesario adquirir todo el equipo de seguridad: candados, rejas, armas, seguros, seguridad privada, grupos de enfrentamiento…todo para defenderse.
Evidentemente la sociedad toda se siente prisionera de la inseguridad, se afirma que se trata de un problema que no distingue clases sociales, que afecta a todos por igual, sin embargo, eso es una falacia. Los pobres viven una primera violencia que no viven los demás miembros de la sociedad: es el lugar que ocupan en una sociedad jerárquica, «son los de abajo», a ellos ya no les toca nada o casi nada, ni siquiera saben de sus derechos y mucho menos de la posibilidad de ejercerlos, lo cual los hace las primeras víctimas de la sociedad. Pobres y desiguales en un economía de mercado, con carencias constantes y reiteradas, insertos en procesos degradantes de descomposición social que conllevan a una desvalorización de la vida humana, que es reciclable, fácilmente, se convierten en actores relevantes de ciclos de miedo, violencia e inseguridad.
El miedo es una sensación que paraliza, que nubla la razón, que victimiza, se origina en un profundo proceso de inseguridad estructural, social y personal. Se construye, también, en lo colectivo como una respuesta a la desconfianza, a la certeza de que nadie te va a defender. El miedo puede ser resultado de una sobrestimación de la amenaza, del saberse indefenso, del saber que el estado de derecho es incapaz de ofrecer la seguridad para la cual fue creado. Y en la medida que el Estado no brinda a los ciudadanos los mecanismos para su protección el miedo se extiende como una enfermedad contagiosa.
También, puede ser subvalorado o ser racional. Ahora bien, no hay que olvidar que el miedo y la victimización, no se desarrollan, necesariamente, en correspondencia. El miedo, implica un miedo al otro, al diferente, al extraño, al ajeno, a la violencia. (Costa Rica es, por ejemplo, una muestra del miedo a lo diferente, en el campo de la aceptación de la diversidad de pensamiento político o en la aceptación de la diversidad de las preferencias sexuales). Y ello es fomentado a través de los medios de comunicación.
Los medios juegan un papel esencial en la construcción social del miedo. La difusión de los hechos delictivos, la repetición de los mismos, el tono de alarma, el tiempo de los segmentos dedicados al tema convierte a la inseguridad y la violencia en el elemento central de la vida cotidiana. El mayor contacto con la información de medios de comunicación, genera sobreestimación del miedo entre los segmentos de la población de menor escolaridad.
Otra responsabilidad se fundamenta en el papel que juegan los medios de comunicación, en manos de grupos económicamente poderosos, para fomentar al miedo a la diversidad de pensamiento, y sobre todo de pensamiento político.
En una sociedad como la nuestra referirnos a la comisión de delitos está en la cotidianidad, los delitos forman parte del acontecer de la vida diaria, no se denuncian, no hay tiempo y para qué hacerlo, la impunidad es tan alta que no vale la pena hacerlo, no están encarcelados los que debieran (políticos corruptos, empresarios evasores, mercaderes de la salud, los capos de las mafias financieras) y si están los que cometieron robo menor. La mayoría desconoce o ignora intencionadamente las leyes del tránsito vehicular, se estaciona en zonas prohibidas, se salta los altos, conduce temerariamente en las calles y carreteras.
En conclusión, el problema es complejo, lo que sí está claro es que la violencia creciente en nuestras ciudades tiene mucho que ver con la exclusión social y la ausencia de la emisión y ejecución de políticas gubernamentales para combatir el delito desde la prevención y el cuidado de los ciudadanos. Que en ello incide la visión neoliberal impuesta en nuestro país, de privilegiar el lucro por encima de la seguridad, y en una actitud absurda de creernos más civilizados como población de lo que realmente somos, al punto de no tener prácticamente policía suficiente, en ningún campo de sus responsabilidades.
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.