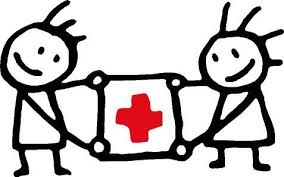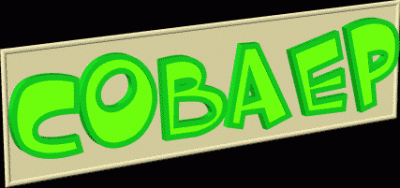Situación del DIH en Colombia

La segunda guerra mundial (1939-1945), puso en escena nuevas y devastadoras formas de deshumanización nunca antes vistas, dentro de las cuales cabe resaltar el asesinato y esclavización sistemática de un grupo poblacional (pueblo judío), pérdida de cientos de miles de vidas de víctimas directas (soldados fallecidos) e indirectas (familiares y amigos de los primeros) del conflicto bélico directo, uso de armas de destrucción masiva, abusos con los prisioneros de guerra, asesinatos selectivos, destrucción de bienes históricos, culturales, entre muchos otros aspectos.
Una vez impuesta la fuerza de los vencedores, múltiples naciones alrededor del mundo decidieron establecer una serie de normativas de carácter absoluto que protegieran la vida humana en todos los ámbitos; bajo este ideal se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se redactó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en 1948, la cual ha sido adoptada y ratificada por una gran cantidad de naciones soberanas hasta la actualidad. Posteriormente, se desarrollaron normas en la Haya y en Ginebra (Suiza) tendientes a la regulación de los derechos de la guerra (DIH), para en lo posible limitar sus efectos, y garantizar unos mínimos a los combatientes, no combatientes, servicios esenciales, bienes protegidos y protección de la misión médica entre otros.
La nación colombiana a lo largo del siglo XX y especialmente la segunda mitad, ha vivido constantemente en una guerra interna, con breves interludios de una paz efímera. Si bien la violencia ha sido una constante de nuestra historia, sus características y manifestaciones han tenido particulares en cada época; ejemplo de ello fue la violencia bipartidista, la guerra de guerrillas, la violencia urbana de grupos armados ilegales, la conformación de grupos paramilitares auspiciados desde el mismo Estado de un lado y desde otro la conformación de resistencias civiles de todo tipo buscando la preservación y garantía de los derechos humanos.
El conflicto interno de las últimas décadas ha sido testigo de múltiples violaciones a los derechos humanos: reclutamiento de niños por los grupos armados ilegales de orientación político-ideológica de izquierda o de derecha, generación de desplazamientos masivos de comunidades enteras, asesinatos selectivos de líderes sociales, políticos económicos, religiosos; uso de armas no convencionales de daño indiscriminado (minas antipersonales), asesinato de servidores públicos, candidatos presidenciales, uso del secuestro, la extorsión y la tortura como arma de guerra, uso de la población civil como escudo en combate. Y si bien se han logrado acuerdos de “paz” desarme y reincorporación, entre el estado y diversos actores armados internos tales como grupos paramilitares, las guerrillas del EPL, M-19, y una fracción de las FARC, los acuerdos no logran abarcar la totalidad de los implicados, lo que no ha evitado que se sigan presentando violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hasta la actualidad.
Si bien ha existido una reducción en la intensidad de la violencia, gracias al acuerdo de paz que el gobierno colombiano a finales del 2016 firmó en la Habana (Cuba) con el grupo al margen de la ley FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el camino de la reconciliación y el respeto a los derechos humanos pasa hoy por una etapa de reconocimiento por parte de los actores implicados de sus actos ilegítimos como requisito de justicia, verdad y reparación, siendo estos los pilares fundamentales del sistema acordado para juzgar a quienes decidieron dejar las armas y apostarle a una sociedad en paz (Jurisdicción Especial para la Paz JEP). Desde la firma de los acuerdos, se ha dado reconocimiento de las víctimas del conflicto, en un número que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es igual a 8’944. 137 en el reporte publicado en enero de 2020.
Sin embargo, según la IAP (International Action for Peace) en la actualidad grupos insurgentes han llegado a hacer uso de prácticas prohibidas para la guerra como el secuestro y la extorsión de la población civil ajena al conflicto, los asesinatos selectivos (dentro de los caben el asesinato de lideres sociales), las minas antipersonales y el reclutamiento de los menores de edad en zonas rurales.
En conclusión, se puede afirmar que en Colombia, a pesar de los acuerdos políticos entre el Estado y los grupos armados ilegales de izquierda (guerrillas) y derecha (grupos paramilitares), las violaciones a las normas de los Derechos Humanos y del DIH, siguen presentes, y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, el ejercer control sobre los actores para impedir que se transgredan esos mínimos de justicia, igualdad, respeto, dignidad y vida, que son los que nos hacen humanos y dan sentido a nuestra existencia.
Referencias:
https://www.actionpeace.org/colombia/el-conflicto/ddhh-y-dih/
https://www.comisiondeconciliacion.co/publicaciones/biblioteca/los-acuerdos-de-la-habana/
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.