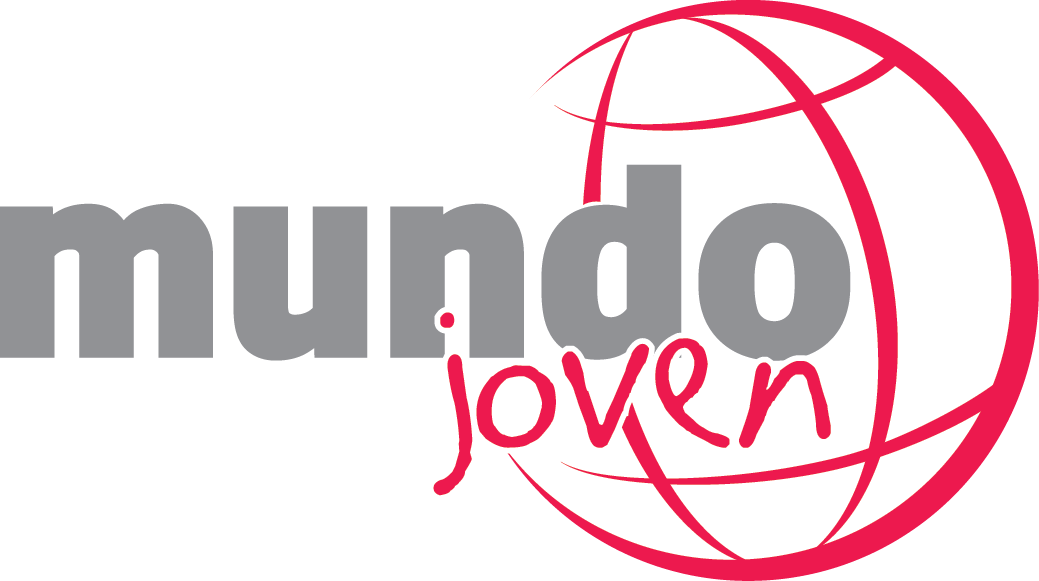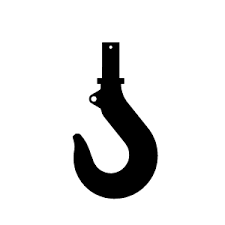podemo hablar de muerte digna en Colombia?
Existen 5 escenarios relevantes en relación con el concepto de muerte digna y la toma de decisiones clínicas al final de la vida: los CP, los testamentos vitales, la limitación del esfuerzo terapéutico o re orientación terapéutica, la sedación https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120334716300867
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra «dignidad» significa la cualidad de «ser merecedor de algo». La UNESCO fundamenta los derechos y deberes humanos en la idea de una dignidad inalienable a todos. Al considerarse como el resultado de un juicio valorativo, se entiende el sentido que Pyrrho et al. proponen del término: «una construcción relacional que se obtiene mediante el reconocimiento del otro».
Paradójicamente, la noción de «dignidad humana» se invoca tanto para defender la eutanasia como para rechazarla. A pesar de ello, este argumento cabe en la discusión porque supera al de autonomía en 2 aspectos: la responsabilidad moral con relación al otro y la protección de los más vulnerables.
Es un hecho que la situación actual de los CP en Colombia es deplorable. Según el Índice de Calidad de Muerte, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, obtenemos un puntaje de 26,7% en el escalafón mundial de CP, ocupando el puesto 68 de 80 participantes. Asimismo, de los 120.000 fallecimientos por cáncer que hubo en 2014, solo 20.000 pudieron ser atendidos por los 23 servicios de CP certificados; de tal manera que la mayoría de estos pacientes mueren precariamente, con sufrimiento innecesario y sin acompañamiento adecuado.
La insolvencia de los CP en el país es multifactorial, pero sobre todo reposa en la debilidad de la acción gubernamental en políticas sanitarias. Otra arista del problema es el déficit numérico del recurso humano especializado en CP, además de los grandes vacíos en la formación humanística de los profesionales. También es necesario afrontar las dificultades económicas y socioculturales que tienen las familias para participar del cuidado de sus parientes. Las barreras dialógicas (verbigracia, la falta de educación para la toma de decisiones y la pobre apropiación de las mismas) constituyen una limitación importante.
Entender la situación de Colombia es fundamental al momento de pretender importar ejemplos de otros países que dieron el salto de despenalizar y hacer operativa la eutanasia, pues estos no necesariamente tienen validez dentro del tejido colombiano. Además, los modelos de legalización disponibles guardan significativas diferencias conceptuales y procedimentales entre sí. En otras palabras, conviene plantear nuestro debate desde la propia realidad pensada.
No deja de ser preocupante que las condiciones precarias de vida, la exclusión social y la falta de un entorno afectivo apropiado puedan promover los deseos de muerte de los pacientes terminales. Sin una regulación y ejecución adecuadas, la eutanasia podría convertirse en el único recurso del paciente sufriente para obtener alivio ante los grandes vacíos del sistema de salud y la negligencia del Estado. Sin embargo, también es probable que se presente otra cara de la moneda: que solo reciban la ayuda los privilegiados por su condición socioeconómica y educacional.
Aun reconociendo esta problemática, postular que ofrecer unos buenos CP reemplazaría la necesidad de eutanasia no es fidedigno. La sedación paliativa no logra aliviar el sufrimiento de todos los pacientes. También lo expresa el Instituto Borja de Bioética: «seguirá habiendo situaciones y casos concretos en que se producirán demandas de eutanasia y será preciso darles una respuesta dentro del marco de la legalidad». Además, los escenarios no son antagónicos. Al contrario, la experiencia belga prueba que los CP y la eutanasia pueden mostrar una evolución recíproca y sinérgica.
El Estado colombiano ha reconocido que, como sociedad laica, el respeto a la autonomía de la persona ha de mantenerse durante la enfermedad y la muerte. Si bien debe proteger la vida, no se puede imponer a las personas el deber de vivir en condiciones penosas, en contra de sus deseos y convicciones más íntimas. Como lo expresa la Sentencia C-239/97: «Nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas».
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no es posible situar en todos los casos el derecho a la vida por encima de la libertad del individuo. Por otro lado, las garantías deben establecerse a favor de quien ostenta el derecho, y no en su contra.
Recientemente el Ministerio de Salud publicó el Protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia. Este se inicia con un paciente mayor de edad, con enfermedad terminal, que solicita eutanasia. Luego el médico tratante valora los requisitos para considerar el procedimiento: define condiciones de terminalidad, evalúa el sufrimiento, descarta la existencia de alternativas terapéuticas y constata la persistencia de la solicitud explícita.
Posteriormente, se valora la capacidad volitiva del paciente y, si esta se considera apta, el caso pasa a un comité científico interdisciplinario (CCI) para hacer una confirmación de requisitos. Las personas que integran el comité deben ser independientes del médico tratante y carecer de relación personal/profesional con el solicitante. En el caso de discordancia entre las 2 valoraciones, el CCI consultará con otro profesional y reevaluará el caso.
Aunque este es un primer paso en la materia, a continuación se listan algunas debilidades y vacíos del protocolo: a) no describe la participación de los entes administrativos, ni las responsabilidades de las instituciones de salud; b) no define cómo se va a garantizar el acceso y la continuidad del proceso para toda la población; c) está propenso a la «tramitología»; d) exceptuando la propuesta farmacológica del exitus, es muy ambiguo en caracterizar los demás procedimientos y el recurso humano requerido (por ejemplo: indica la participación de psicólogo clínico o psiquiatra como opciones intercambiables; deja abierta la posibilidad de reemplazar el CCI; etc.); e) presume erróneamente que todo médico tratante está capacitado para valorar el sufrimiento, y f) no garantiza la continuidad de los médicos en todas las fases del proceso.
Recientemente estuvo en curso un proyecto legislativo para reglamentar la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido en Colombia el 030/2015. Este propuso tópicos valiosos y otros discutibles, como: a) restringe la eutanasia al médico tratante (por lo tanto, todos los médicos deberían acreditar su formación al respecto, lo cual es desproporcionado e irreal); b) plantea un sistema de veeduría posterior a los procedimientos (esto es inútil, pues en retrospectiva no pueden ejercerse correctivos; además, deslegitima la valoración del CCI y suscita una atmósfera de desconfianza legal hacia los participantes), y c) combina los temas de eutanasia y suicidio asistido (lo cual es improcedente por las consideraciones previamente planteadas).
Existe un largo camino por recorrer para que Colombia cumpla el ideal de una muerte digna para todos. De ahí la importancia de seguir promoviendo este tema en los ámbitos académicos, jurídicos y sanitarios.
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.