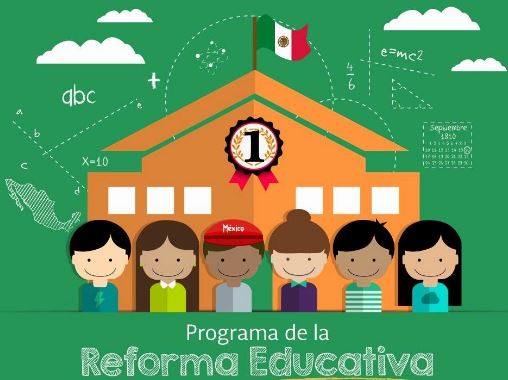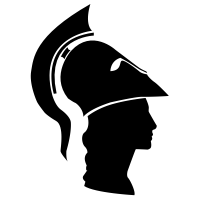Reformas curriculares y cambio sistémico: una articulación ausente pero necesaria para la innovación
El campo del currículo en nuestro país se ha caracterizado, por lo menos desde la década de los ochenta, por un marcado interés instrumental, dada la prevalencia de estudios y proyectos aplicados, enfocados en la intervención y la generación de propuestas curriculares y modelos educativos, así como en la instrumentación y evaluación de éstos. En ese sentido, y por lo menos tomando en cuenta el contenido de la producción curricular analizada, en los estados de conocimiento realizados sobre el tema se ha concluido que se ubica en un segundo plano el interés básico de la construcción conceptual del campo curricular, el trabajo de investigación en torno a su recuperación histó- rica o a la explicación de los procesos educativos, instruccionales o identitarios vinculados con el currículo, cuestiones que básicamente se circunscriben al trabajo realizado en determinados círculos de investigadores educativos (A. Díaz-Barriga et al., 1995; 2003). Así, la acepción imperante en las instituciones educativas, y sobre todo entre los profesores y autoridades, sigue restringiendo el asunto del diseño del currículo al planteamiento, organización y estructuración del contenido de los cursos o programas puntuales que se imparten, así como a la confección de modelos educativos e institucionales propios. Si bien es cierto que se ha avanzado en reconocer la distinción entre el diseño del currículo como la fase de planeación o proyección formal, con el desarrollo curricular en sí mismo, tomando en consideración su puesta en acción en el seno de las instituciones educativas, con todo el dinamismo que ello implica, no se ha logrado articular ambos momentos y menos aún entender su carácter sistémico, como veremos más adelante.
En los proyectos de reforma curricular de largo alcance emprendidos desde los años noventa, no sólo en México sino en otros países, sobresale el interés por introducir en el currículo una serie de modelos curriculares innovadores. Desde la óptica de las administraciones educativas, pero también de muchos autores, la tan anhelada innovación tenía la intención de atender las demandas que debía afrontar la educación mexicana ante una sociedad compleja y crecientemente globalizada, la llamada sociedad del conocimiento. La incorporación de determinados modelos innovadores procedía no sólo de la aparente necesidad de cambio en las instituciones educativas a nivel nacional o local, sino que venía precedida de tendencias internacionales en materia de reforma educativa y se veía impulsada por políticas emanadas de organismos nacionales e internacionales, no sólo del sector educativo, sino del ámbito económico-empresarial, y en franca dependencia de propuestas orientadas a la evaluación de la calidad, la certificación y acreditación o la evaluación ligada al financiamiento de la educación. En cuanto a la diversidad de modelos innovadores identificados en los noventa (currículo por competencias, flexibilidad curricular, currículo centrado en el aprendizaje del alumno, ejes transversales en el currículo, tutorías, introducción de tecnologías informáticas, entre otros), no encontramos visiones o concepciones unificadoras relacionadas con estas supuestas innovaciones curriculares. Aun cuando los estudios que analizaban a fondo el concepto mismo de innovación no daban cuenta de la realidad curricular en su traslado a las instituciones educativas, se encontró que se entendía de muchas maneras a la innovación misma.
En incontables ocasiones innovación curricular se tomaba como sinónimo de incorporación de las novedades educativas del momento, sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones ni una previsión clara de su incorporación a las estructuras curriculares o a la realidad del aula, y más bien pasaban por alto la cultura y prácticas educativas prevalecientes en una comunidad educativa dada. Sólo en algunos casos se entendía la Reformas curriculares y cambio sistémico... Frida Díaz-Barriga Arceo / pp. 23-40 26 http://ries.universia.net Núm. 7 Vol. iii 2012 innovación como la necesidad de un cambio profundo en paradigmas y prácticas sociales y educativas en una comunidad educativa, producto de la reflexión y apropiación de las personas involucradas en el proceso (Díaz-Barriga y Lugo, 2003). Hay que reconocer que la lógica del currículo centralizado y diseñado en un enfoque de “arriba hacia abajo” y “de afuera hacia adentro”, que ha proliferado en nuestro sistema educativo desde los setenta, sigue presente en las instituciones educativas, por lo que muchas de las innovaciones emergieron con un enfoque vertical de implantación o incluso imposición de las autoridades o especialistas hacia los actores, profesores y alumnos. Esto ha provocado una serie de tensiones, entre ellas, la pretensión de impulsar procesos de innovación curricular como motor de transformación educativa a través de la prescripción de una serie de modelos con un gran potencial educativo, que pueden dar sentido a los propósitos inherentes a una reforma curricular que intenta la transformación del currículo y la enseñanza, pero en torno a los cuales en los contextos reales se carece de información respecto a los procesos y condiciones que permiten o impiden la concreción de tales innovaciones. Diversos especialistas1 han planteado como uno de los puntos centrales de la agenda pendiente, tanto en la investigación como en la intervención del currículo en México, la necesidad de profundizar en el estudio de las principales innovaciones curriculares vinculadas a los procesos de reforma curricular.
La comprensión de los orígenes y fundamentos de todos y cada uno de los modelos innovadores; el estudio in situ de los procesos conducentes a su diseño y desarrollo en el seno de instituciones educativas concretas; el sentido que otorgan a las diversas innovaciones los profesores y los estudiantes; las representaciones y prácticas socioculturales y educativas que permiten o impiden su puesta en marcha en determinadas comunidades escolares; las condiciones de la propia institución, sus políticas y procesos de gestión; los mecanismos de formación y apoyo a la labor de los docentes, por sólo anotar algunas, son cuestiones que han sido mencionadas reiteradamente como factores que explican la complejidad y multidimensionalidad del cambio educativo requerido en los procesos de reforma curricular. En atención a lo antes expuesto, en este artículo se habla de la necesidad imperiosa de entender los procesos de reforma curricular como mecanismos complejos que implican un cambio sisté-mico en las instituciones educativas y se afirma que, sin dicha articulación, difícilmente se logra la concreción de la innovación en los procesos y prácticas educativos.
La innovación en la práctica de currículo y la necesidad de cambios sistémicos En los procesos de reforma curricular, a pesar de que se habla de proyectos participativos, la realidad es que la elección u orquestación de las innovaciones que se introducen en el currículo procede, en primera instancia, del mandato de la autoridad educativa (estrategia “de arriba hacia abajo” y de “afuera hacia adentro”) y la autoría de orden intelectual de los modelos de cambio proviene de los expertos en contenido o de los diseñadores curriculares y asesores, por lo que en muchos casos se sigue trabajando en una lógica de implantación unidireccional o incluso imposición de las autoridades o especialistas hacia los actores (profesores y alumnos). Si analizamos los proyectos curriculares sello de la década, las grandes reformas curriculares siguen estando centralizadas, no obstante, cada vez son más los esfuerzos por integrar esquemas de participación de los miembros de las comunidades educativas, aun cuando estamos lejos del llamado currículo participativo, promulgado hace varias décadas por Schwab (1970). Por ello, en el tema de las reformas curriculares y sus esfuerzos innovadores, son menos los reportes de cambio educativo afincado en una estrategia “de abajo hacia arriba”, en donde la comunidad educativa, sus docentes principalmente, sean los autores de los modelos o impulsores del cambio; más bien, no son este tipo de formas de organización de la actividad tendiente a la innovación las que caracterizan los grandes movimientos de reforma curricular, pues éstos siguen siendo altamente centralizados y verticales. Ello no impide que, al mismo tiempo, se encuentre una participación creciente de las comunidades educativas en proyectos con sello propio que tratan de innovar los espacios de enseñanza o dotar de sentido a las demandas y exigencias que se les plantean desde los documentos curriculares que norman los cambios esperados. Es decir, ambas estrategias, de arriba a abajo y de abajo a arriba, pueden incluso complementarse y cuando se enfrentan reformas de tal magnitud, como las que ocurren al generarse e implantarse un nuevo currículo en nivel nacional, su conjunción pertinente propicia que las experiencias innovadoras se hagan realidad y subsistan a través del tiempo. Por todo lo antes expuesto, consideramos que es necesario un pensamiento o mirada sistémica en los procesos educativos que tienen como propósito la innovación, pues sólo así es posible comprender su complejidad. De otra forma resulta difícil entender los aspectos e incidencias clave, las relaciones entre elementos y agentes, las situaciones disfuncionales, pero sobre todo los puntos a partir de los cuales se puede lograr una transformación de fondo. Es decir, la premisa es que requerimos cambiar nuestras visiones fragmentarias y sesgadas para intentar construir enfoques explicativos y para la intervención que se basen en miradas de conjunto y que necesariamente resulten holísticas, sociales y ecológico-humanas.
Cuando se habla de cambio sistémico se está pensando en impulsar procesos que incidan en cambios estructurales que tengan un impacto en todo un sistema, pues la meta última es la transformación del sistema en su globalidad para beneficio de los individuos y grupos involucrados. Si bien es cierto que en el origen del enfoque de sistemas éste se ubicaba en la biología, la cibernética y la ciencia cognitiva, hoy en día la noción de cambio sistémico incursiona en otros ámbitos de índole psicosocial, sociológico y organizacional, con claras derivaciones al ámbito de la educación. De acuerdo con Meadows (1999), un pequeño cambio puede dar lugar a una transformación agregada sobre toda la composición del sistema; se ha encontrado que una de las mejores estrategias para propiciar los cambios consiste en trabajar en redes, con la participación de grupos impulsores que logren generar nuevas estructuras políticas, sociales o económicas, sobre la base de cambios sensibles en la mentalidad y prácticas sociales de las personas. En esta lógica, Michael Fullan (2002), el reconocido sociólogo canadiense, ha estudiado la dinámica Reformas curriculares y cambio sistémico... Frida Díaz-Barriga Arceo / pp. 23-40 http://ries.universia.net Núm. 7 Vol. iii 2012 del cambio educativo y afirma que los cambios educativos, en aras de su concreción, tienen que ser sistémicos, es decir, abarcar no sólo las estructuras formales, sino a los actores, a los procesos académicos y administrativos, e incidir en nuevas formas de relación, pensamiento y participación. Es decir, el proceso de cambio que conduce a la innovación es un proceso sociocultural complejo, que lleva tiempo. Hall y Hord (2001), por su parte, encuentran que el cambio educativo en su cualidad de proceso complejo toma un mínimo de tres a cinco años y en el caso de innovaciones a gran escala, como las reformas curriculares de gran alcance, puede tomar aún más, situación en la que coincide Fullan cuando afirma que tomará entre cinco y diez años encontrar mejoras sustantivas en los aspectos identificados como problemáticos.
La cuestión clave parece ser que la institución educativa no va a cambiar mientras los individuos dentro de ella no cambien, por lo que aspectos como la cultura de la organización educativa pueden resultar tanto el mayor obstá- culo como el mayor facilitador de éste. Es decir, proponer buenas ideas y directrices para el cambio (teorizar y formular modelos educativos innovadores) es un primer factor y muy importante, pero más lo es el factor de posibilidad de concreción en determinados contextos (el cambio de mentalidades, prácticas socioculturales y educativas, formas de gestión y participación, asunción de nuevos roles o identidades, entre otros). Lo anterior ha llevado a Fullan a plantear la llamada regla del cambio educativo o regla del 25/75, donde se responsabiliza al primer factor de un 25% del cambio mientras que al segundo de un 75%. Podemos decir que dicha regla nos conduce a reinterpretar una distinción clásica en temas curriculares: el asunto del diseño versus el desarrollo o implementación del currículo.
Fullan propone en este sentido tres fases amplias, interdependientes y nunca lineales en torno al proceso de cambio:
- Iniciación o adopción del cambio, que integra la toma de decisión por adoptar determinados cambios y permite derivar modelos y directrices.
- Implementación, usualmente en los primeros dos o tres años de llevar a la práctica las innovaciones en los contextos de referencia, cuando se intenta instaurar las ideas o reformas previstas.
- Continuación o institucionalización, que se refiere a la eventual posibilidad de que el cambio forme parte del sistema educativo en curso. Por lo antes expuesto, puede entenderse que uno de los problemas que enfrentan las estrategias de innovación adoptadas en los procesos de reforma curricular, consiste en que se enfocan a las innovaciones en sí mismas, en lo que se pretende lograr con ellas, sin abordar la comprensión de la cultura, estrategias, normas, roles, prácticas, etcé- tera, y en la manera en que la institución educativa reaccionará ante las demandas de la innovación. Lo anterior conduce a situaciones de todos conocidas: la resistencia al cambio, la inoperancia u obsolescencia de la legislación educativa de cara a las innovaciones requeridas, el desfase, contradicción o conflicto en las tareas docentes y en los aspectos laborares y académico-administrativos, la falta de previsión de los recursos e infraestructura requerida para el cambio, entre otros.
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.